Relatos Cortos #SemArq2019 – “Azoteas” – Luis Díaz Feria
AZOTEAS
A zotea, la zotea, lasotea, desde donde se otea (podría ser).
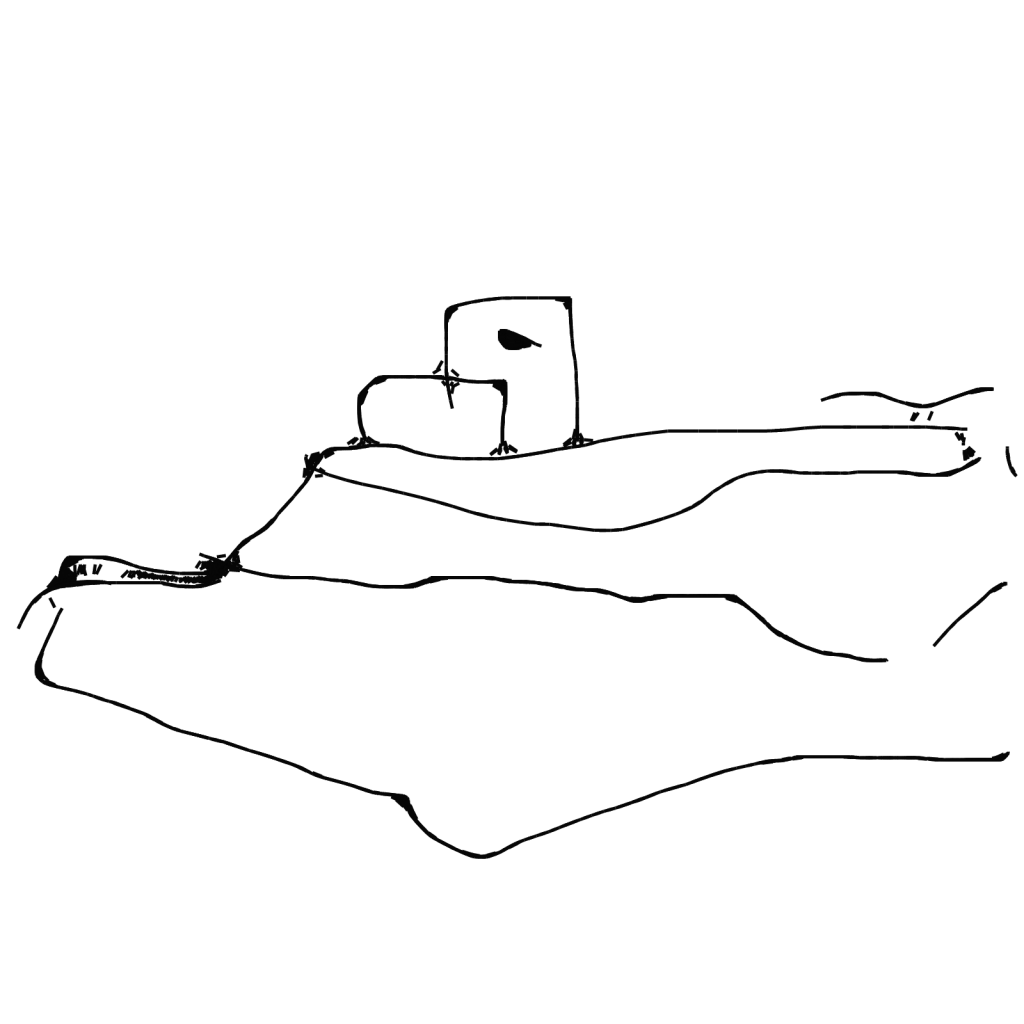
Encaladas y barridas, en aquel Lanzarote, las azoteas eran uno de los mejores escondites posibles para las cosas secretas. Hoy es de lamentar su conversión en espacios sin gracia ocupados por un rosario de artefactos técnicos que deberían estar en otra parte. Antes del desmadre, las azoteas podían dividirse en dos tipos: las de peto alto, en las que se podía estar sentado sin que te viesen desde ninguna parte, y las de peto bajo, en las que había que permanecer tumbado, sí o sí, so pena de que te calasen enseguida desde el patio. A la azotea su subía con sigilo y, ya arriba, donde había tendedero convenía hacerse con una toalla de playa porque en verano, justo cuando más vida secreta hay, se recalienta mucho el suelo. En invierno también, en honor a la verdad.
Uno se asomaba todo lo más un instante a mirar por encima del peto. Si te pillaban, mal asunto, te mandaban inmediatamente de vuelta a tierra firme y, lo que resultaba aún peor y difícil de perdonar, desfilaba contigo para abajo quien quiera que estuviese también allí. Así que como criterio general uno no se asomaba, y, por lo tanto, el conocimiento de lo que ocurría en los alrededores de las azoteas se obtenía sobre todo a través del oído y/o del olfato y un poco muy poco mirando a hurtadillas.
Recuerdo en particular tres azoteas:
En las arenas negras de La Vegueta no es raro que las casas de siempre tengan delante un par de eucaliptos para hacer sombra. Pinos a veces. Se extendió la costumbre de plantarlos hacia los años treinta del siglo pasado. Las pérgolas son de más avanzado el siglo y, realmente, sombra daban poca, pues no eran más que cuatro palos tristes, remedo de un porche que se quería tener sin poder. Se oía, pues, alrededor de la azotea veguetera el rumor de las ramas rozándose entre sí. Olía poco el ambiente, en todo caso quizá un olor liviano a polvo del Sahara arrastrado por el viento.
Las veinte casitas de veraneantes de Playa Chica tenían un peto de azotea diminuto, había que estirarse en el suelo como un lagarto y hablar en voz muy baja. Además, sólo servían de escondite las de la segunda fila, pues las de la primera tenían una calle detrás por la que pasaba gente. Se escuchaba allí otro rumor, este de olas inocentonas que rompen en la misma orilla, no como en otras playas en las que las olas rompen lejos haciendo espuma. Y olía sobre todo a mar. Y a siesta. Estaba aún vigente el concepto de corte de digestión.
La tercera azotea, la de Arrecife, era de peto muy alto, en cambio, aunque no tanto como otras de alrededor que sobresalían más de dos metros gracias a una coronación de celosía pintada en blanco, igual que los muros. No se oía mucho más que a algún compadre dando una voz imperativa de cuando en cuando. Silencio de tumba el resto. En cambio, el olor era poderoso, sin matices, un olor que ya no está. De chico llegaba hasta la azotea el olor nítido de las factorías de sardinas, que a casi nadie agradaba.
Queda pendiente un mapeo con más detalle de las azoteas de la isla. Pendiente también apartar los chismes que las habitan hoy y devolverles su función captadora del agua de lluvia. Esto último se ha vuelto urgente.
Luis Díaz Feria
Arquitecto

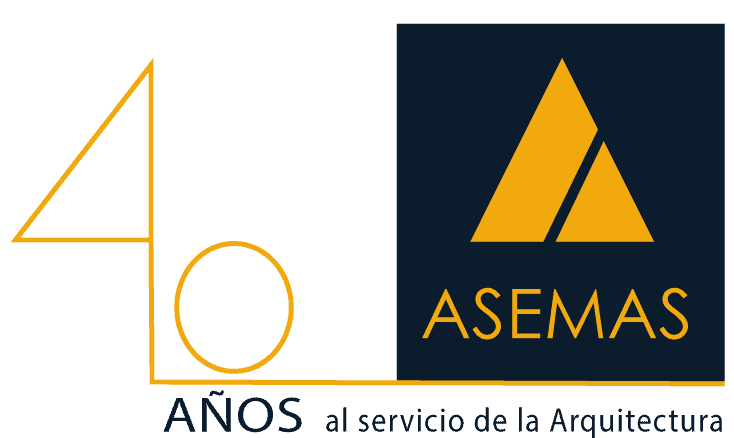







![Con motivo del recién pasado día internacional de la mujer, nos complace invitarles a la charla “PENSAR CON LAS MANOS”, que será impartida por Magüi González. Ella es arquitecta y profesora de Proyectos Arquitectónicos en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Entre sus obras destacan la casa Ruiz del barrio de San Cristóbal, integrado en un paisaje dominado por la autoconstrucción, el edificio de Usos Múltiples II, la Ciudad de la Justicia o la rehabilitación de las Casas Consistoriales, proyectos ubicados en Las Palmas de Gran Canaria, estos dos últimos realizados con el Grupo Nred Arquitectos, del que fue cofundadora. A lo largo de su carrera ha ganado concursos internacionales de arquitectura como la Rehabilitación del Gabinete Literario de Las Palmas, actualmente en ejecución, la ampliación del Centro de Producción artística La Regenta o el Frente Marítimo de Puerto del Rosario. Recibió el Premio Regional de Arquitectura de Canarias Manuel de Oraá en 1985 por treinta viviendas de protección oficial en Juan Grande y por la Casa Ruiz en 2006. Fue finalista de los premios FAD, de la X Bienal de Arquitectura española y Urbanismo y del III Premio NAN. El acto se celebrará el viernes 13 de marzo a las 18:00h, en la sede del COALZ [Colegio Oficial de Arquitectos de Lanzarote], en Calle Dr. Ruperto González Negrín 10‐3D, Arrecife. Al finalizar el evento contaremos con un pequeño refrigerio ofrecido por el COALZ.](https://coa-lz.com/wp-content/uploads/sb-instagram-feed-images/649528294_1581376127324729_9178280251759663083_nfull.webp)


